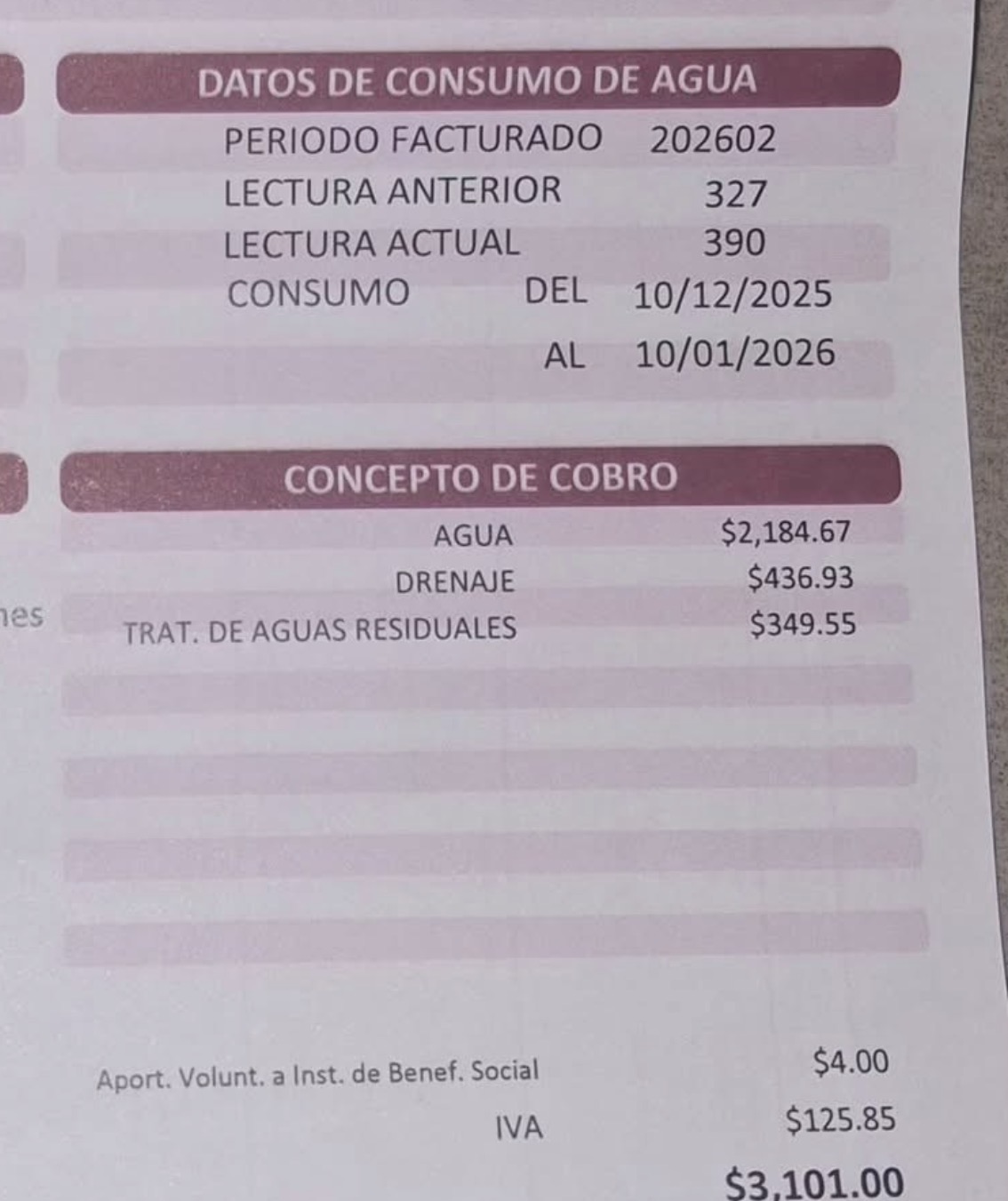Por: Eber Sosa Beltrán
Psicólogo Clínico con maestría en Psicoterapia Clínica

Puede ser que la idea de muchas personas cuando inicia un nuevo año sea la de formular una serie de propósitos que definan el rumbo de nuestras acciones.
Un ritual que configura una visión retrospectiva de lo vivido y al mismo tiempo envía sus anhelos hacia un porvenir que es posible de alcanzar.
Hay un detalle que a veces se olvida intencionalmente y es el hecho de que la memoria tiene un carácter selectivo que hace del pasado una representación acorde a nuestros deseos, a la imagen que tenemos de nuestra existencia y de aquello que nos rodea. Esta disonancia es invariablemente problemática, puede comprometer nuestras acciones futuras hacia una salida sencilla, hacia una causa libertadora o hacia una visión evolutiva del ser humano y su transcendencia.
Y es ahí donde el símbolo del comienzo reluce con intensidad, con la promesa de un mundo nuevo que es posible habitar, una especie de paraíso que no exige ningún esfuerzo más que el hecho de conjurarlo con un buen deseo.
Es así como deseamos abundancia, amor, salud y felicidad como conceptos abstractos y absolutos, ajenos a las circunstancias y a las interpretaciones, su dimensión es tan ambigua como persistente, una metáfora del cambio que mantiene el orden de las cosas, y que a la vez puede concebir una realidad inédita que invitaría a abandonar nuestros planes para empezar a soñar, tolerando así, la angustiosa incertidumbre de nuestros pasos hacía aquello que Fernando Birri definió como utopía; aquella que está en el horizonte y que nunca se alcanzará, aquella que sirve para caminar.